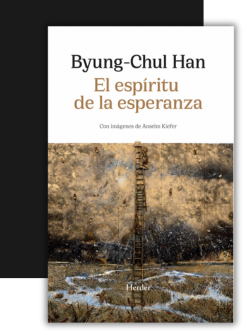El espíritu de la esperanza ha supuesto un punto de inflexión en la obra de Byung-Chul Han. Tras más de una decena de libros en los que destinó toda su capacidad de lucidez a analizar y denunciar los males de nuestras sociedades tardocapitalistas, El espíritu de la esperanza se orienta hacia la construcción, el futuro, lo impensable, lo radicalmente distinto.
Desesperación y esperanza son como valle y montaña. La negatividad de la desesperación es inherente a la esperanza. Así explica Nietzsche
la relación dialéctica entre esperanza y desesperación: «La esperanza es un arco iris desplegándose sobre el manantial de la vida que se precipita en vertiginosa cascada; un arco iris cien veces engullido por el espumaje y otras tantas veces rehecho de nuevo, y que con tierna y bella audacia despunta sobre el torrente, ahí donde su rugido es más salvaje y peligroso.»
No hay descripción más certera de la esperanza. Posee una tierna y bella audacia. Quien tiene esperanza obra con audacia y no se deja con fundir por los rigores y las crudezas de la vida. Al mismo tiempo, la esperanza tiene algo de contemplativo. Se estira hacia delante y aguza el oído. Tiene la ternura de la receptividad, que le da belleza y encanto.
No es lo mismo pensar con esperanza que ser optimista. A diferencia de la esperanza, el optimismo carece de toda negatividad. Desconoce la duda y la desesperación. Su naturaleza es la pura positividad. El optimista está convencido de que las cosas acabarán saliendo bien. Vive en un tiempo cerrado. Desconoce el futuro como campo abierto a las posibilidades. Nada acontece para él. Nada lo sorprende. Le parece que tiene el futuro a su entera disposición. Sin embargo, al verdadero futuro es inherente la indisponibilidad. El optimista nunca otea una lejanía indisponible. No cuenta con lo inesperado ni con lo imprevisible.
A diferencia del optimismo, que no carece de nada ni está camino de ningún sitio, la esperanza supone un movimiento de búsqueda. Es un intento de encontrar asidero y rumbo. Quizá sea precisamente por eso que nos lanza hacia lo desconocido, hacia lo intransitado, hacia lo abierto, hacia lo que todavía no es, porque no se queda en lo sido ni en lo que ya es. Pone rumbo a lo que aún está por nacer. Sale en busca de lo nuevo, de lo totalmente distinto, de lo que jamás ha existido.
El optimismo no hace falta conquistarlo. Se tiene sin más como algo obvio, igual que uno tiene su talla corporal o un rasgo personal
invariable: «[El optimista] está encadenado a su jovialidad como el galeote a su remo: una perspectiva nada halagüeña». El optimista no
necesita razonar su actitud. En cambio, la esperanza no la hay sin más como algo obvio. Nace. Muchas veces hay que suscitarla y concitarla expresamente. A diferencia del optimismo, falto de toda resolución, la esperanza activa se caracteriza por su entusiasmo. El optimista no actúa
de propio. Toda acción conlleva un riesgo. Pero el optimista no arriesga nada.
En el fondo, el pesimismo no se diferencia tanto del optimismo. En realidad, es su reflejo inverso. También el pesimista vive en un tiempo cerrado. Está encerrado en la «cárcel del tiempo». El pesimista no se aviene a nada y rechaza todo cambio, sin abrirse a nuevos mundos posibles. Es tan testarudo como el optimista. Tanto el optimista como el pesimista son ciegos para las posibilidades. Nada saben de eventos que puedan dar un giro sorprendente al curso de los acontecimientos. Carecen de imaginación para lo nuevo y son incapaces de apasionarse con lo que jamás había existido. En cambio, quien tiene esperanza apuesta por las posibilidades que nos sacarían de «lo que no debería existir». La esperanza nos permite escapar de la cárcel del tiempo cerrado.
Hay que distinguir también la esperanza del «pensamiento positivo» y de la «psicología positiva». La psicología positiva se desliga de la psicología del sufrimiento y trata de ocuparse exclusivamente del bienestar y de la dicha. Si a uno lo atormentan pensamientos negativos, lo que tiene que hacer es cambiarlos en el acto por otros positivos. La psicología positiva tiene como objetivo hacer que la dicha sea mayor. Los aspectos negativos de la vida se obvian por completo. Esa psicología nos presenta el mundo como unos grandes almacenes en los que nos suministran cuanto pedimos.
Según la psicología positiva, cada uno es el único responsable de su propia felicidad. El culto a la positividad hace que las personas a las que les va mal se culpen a sí mismas, en lugar de responsabilizar de su sufrimiento a la sociedad. Se reprime la conciencia de que el sufrimiento siempre se transmite socialmente. La psicología positiva psicologiza y privatiza el sufrimiento, mientras que deja intacto el complejo de cegamiento social que lo causa.
El culto a la positividad aísla a las personas, las vuelve egoístas y suprime la empatía, porque a las personas ya no les interesa el sufrimiento ajeno. Cada uno se ocupa solo de sí mismo, de su felicidad, de su propio bienestar. En el régimen neoliberal, el culto a la positividad hace que la sociedad se vuelva
insolidaria. A diferencia del pensamiento positivo, la esperanza no le da la espalda a las negatividades de la vida. Las tiene presentes. Además, no aísla a las personas, sino que las vincula y reconcilia. El sujeto de la esperanza es un nosotros.
En la Epístola a los Romanos leemos: «Ahora bien, si lo que se espera ya está a la vista, entonces no es esperanza, porque ¿para qué esperar lo que ya se está viendo?». La modalidad temporal de la esperanza es el todavía no. Ella está abierta a lo venidero, a lo que aún no es. Es una actitud espiritual, un temple anímico que nos eleva por encima de lo ya dado, de lo que ya existe. Según Gabriel Marcel, la esperanza está trenzada «en el tejido de una experiencia en curso», metida en una «aventura que aún no ha terminado». Esperar significa «conceder un crédito a la realidad», tener fe en ella, dejarla que se preñe de futuro. La esperanza nos hace creer en el futuro. El miedo, en cambio, nos hace perder toda nuestra fe y resta crédito a la realidad. Por eso, impide el futuro.