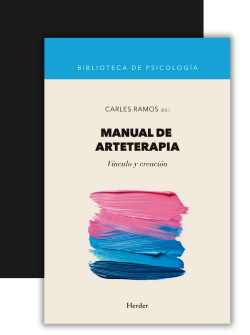Los artistas llevan siglos sabiendo que el arte sana, y la ciencia, en los últimos años, no hace más que confirmarlo. La arteterapia, la utilización de las artes visuales como herramienta de sanación, expresión y autoconocimiento, es de esta forma el fruto de una intuición antigua y de un conocimiento reciente. Editado por Carles Ramos, el Manual de arteterapia es el primer gran libro sobre esta materia en español. En él, docentes y arteterapeutas explican en qué consiste la arteterapia, cuáles son sus métodos y sus beneficios y de qué forma puede enseñarse. A continuación, un extracto del libro.

Cuando decimos que nos dedicamos a la arteterapia, una de las preguntas más frecuentes que nos hacen es: «Y esa terapia, ¿para quién es?». Nuestra disciplina se encuentra en estadios de desarrollo muy diferentes en el mundo. Desde países como Reino Unido, donde tiene un estatus reconocido por el Servicio Nacional de Salud, hasta lugares en los que nunca se ha oído hablar de ella, pasando por situaciones como la que vivimos en España, donde, en 2024, seguimos trabajando para conseguir ese reconocimiento que, de hecho, ya nos han otorgado numerosas instituciones como hospitales o colegios públicos. Las ambigüedades que genera esta circunstancia hacen que la mayoría de la población, entre la que se encontrarían nuestros posibles usuarios, desconozca cuáles son nuestras bases y recursos. Y así volvemos a la pregunta inicial: «pero ¿para quién es?». Responderla es el objetivo de este capítulo.
Sería sencillo decir que la arteterapia es «para todo el mundo», aunque dicho así, sin más, es probable que nuestra respuesta no resultara convincente. Lo cierto es que la arteterapia es «para todo el mundo que se sienta cómodo con ella». La experiencia nos dice que, si hay un colectivo con el que nunca se debería trabajar, este sería el que forman todas aquellas personas que no creen que el arte pueda ayudarles a mejorar su calidad de vida (McNeilly, 2006). Y, la verdad, ni siquiera eso sería del todo cierto, porque hay quien comienza con cierta reticencia y, por el camino, se convence de que, efectivamente, la práctica artística le está ayudando a vivir.
El arte existe desde que somos y existimos en este planeta como seres humanos. De hecho, muchos animales de los llamados «irracionales» también muestran una capacidad estética y técnica indudable cuando utilizan determinadas formas y colores para atraer potenciales parejas o, todo lo contrario, para disuadir a sus enemigos. La práctica artística en todas sus variantes nos acompaña aun desde antes de que saliéramos de la cueva primigenia y, si todavía está aquí, es porque la conexión que nos ofrece —con nuestro propio ser, con la naturaleza, con las demás personas, con lo trascendente— nos es imprescindible. Quizá sobreviviríamos sin ella, pero ¿a qué precio? ¿Cuál sería la calidad de nuestra existencia si borrásemos todas las manifestaciones artísticas que hemos producido como especie a lo largo de la historia?
Incluso dejando aparte —si es que eso es posible— el uso que, desde tiempos inmemoriales, ha tenido el arte como medio para invocar fuerzas más allá de nuestro control (ritos mágicos y religiosos, entre otros), las pruebas de que su práctica nos ayuda a sobrellevar nuestra existencia en este planeta son abundantes y, sin duda alguna, claras. En nuestros días, este hecho ya no solo se fundamenta en las experiencias personales de un sector de la sociedad, sino que está respaldado por investigaciones científicas que demuestran que la práctica artística (especialmente cuando está enfocada en la terapia) estimula el crecimiento cognitivo y emocional y promueve la recuperación mental (Kaplan, 2000; Malchiodi, 2003). Sabemos que la práctica de la arteterapia reduce la ansiedad (Curry y Kasser, 2005) y los niveles de dolor crónico (Camic, 1999), y también que ayuda en la rehabilitación de algunos problemas físicos (Council, 2003; Kaplan, 2000), pudiendo generar una mejora en el funcionamiento del sistema inmunitario (Benson, 1996). Por otra parte, y gracias a las avanzadas técnicas de diagnóstico por la imagen, podemos apreciar la manera en que el proceso creativo está vinculado a nuestras estructuras neuronales y a sus funciones (Hass-Cohen y Carr, 2008; Kaplan, 1998; Malchiodi, 2003) y sabemos que, entre otras cosas, la creatividad estimula el comportamiento exploratorio y las habilidades de comunicación necesarias para cohesionar grupos humanos (Alland, 1977). Probablemente esto sea suficiente para justificar, por una parte, que como especie necesitemos el arte y, por otra, que creamos firmemente en su potencial terapéutico, aplicable a muy diversos campos. No en vano todas las criaturas humanas en plenas facultades (y, con frecuencia, sin ellas) practican algún tipo de arte de manera inconsciente en sus primeros años de vida.
Dicho esto, admitimos también que hay poblaciones con las que se trabaja más a menudo, o con las que es más fácil asegurarnos el encuadre que necesitamos para desarrollar nuestra práctica. No me extenderé aquí en la descripción del encuadre arteterapéutico, que ya se desarrolla en otros capítulos de este manual, pero sí diré que, en realidad, el único encuadre con el que siempre debemos contar para poder actuar en cualquier circunstancia, por complicada que esta pueda parecer, es el interno: nuestra firmeza, que las personas usuarias puedan sentir claramente nuestra confianza en la disciplina y nuestra capacidad para ejercerla, y un bagaje que esté respaldado por años de formación continua, supervisión y terapia personal. Solo así podremos trabajar en lugares en los que las condiciones externas ideales desaparecen, como cuando nos encontramos con pacientes en cuidados paliativos o en campos de refugiados.
La arteterapia no es una técnica, aunque tenga una estructura y un código ético, aunque tenga límites, procedimientos y recursos. Es una profesión maleable, flexible, adaptativa como el propio barro, y eso hace que se pueda aplicar a diferentes ámbitos y en numerosos niveles. Veamos cuáles son los más comunes.