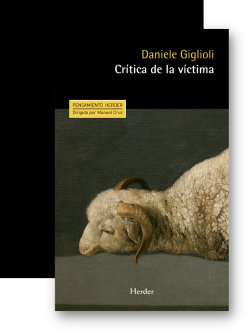La víctima como nuevo héroe
Para Daniele Giglioli, «la víctima es el héroe de nuestro tiempo». Con esta afirmación arranca su nuevo ensayo, Crítica de la víctima, en el que argumenta cómo hemos desarrollado paulatinamente una cultura de la victimización que ha hecho de la víctima una posición paradójicamente deseable y deseada.
Frente a una época de crisis de las identidades, una época protagonizada por desplazamientos reivindicados de significantes –o quizá deberíamos decir descuaje de significantes–, una época de hiperconsciencia woke en la que “ser tóxico” es el mayor crimen y “estar empoderado” es la descripción de nuestro mayor estado de lucidez, una época en la que nuestro mundo se ha visto reducido a una realidad clasificable a partir de etiquetajes y, por lo tanto, una época marcada por la incertidumbre, mostrarse del lado del la víctima supone automáticamente un cobijo identitario, un shortcut a la aprobación social en cualquier situación, sea esta más o menos explícitamente política.
Un shortcut reflexivo que supone, como nos recuerda Thomas Bauer, una pérdida de ambigüedad, del valor que puede tener la ambigüedad como característica de nuestras identidades y pensamientos.
«Ser víctima otorga prestigio, exige escucha, promete y fomenta reconocimiento, activa un potente generador de identidad, de derecho, de autoestima».
La víctima, afirma Giglioli, es ahora un espacio identitario sagrado, donde el debate y la discusión no pueden entrar, porque «¿cómo podría la víctima ser culpable, o responsable de algo?». Cuando “subjetividad” y “política” conforman una identidad o, más bien, cuando configuramos una cultura política que las identifica, lo personal y lo político forman un elemento solo y, por ende, un ataque político constituye un ataque personal. ¿Cómo íbamos a cuestionar la opinión –que es en realidad el sentir– de una víctima? Así que nos vemos resumiendo apresurada o apesadumbradamente la conversación en frases estereotípicas y adecuadas, frases no solo ya hechas sino también virales.
Como afirma Richard Sennet, hemos labrado lentamente una cultura en la que «eso que necesito» se plantea en términos de «eso que me ha sido negado», es decir, una en la cual las necesidades declaradas constituyen automáticamente derechos negados.
Y es que cuanto más sensibles nos volvemos a las injusticias y más derechos recobramos, más se agudiza nuestra sensibilidad. Ha sido una progresiva y dialéctica «sensibilización del yo» la que a lo largo de la historia nos ha permitido conquistar derechos en calidad de más y más identidades. Así nos muestra Svenja Flasspöhler en su libro Sensible. Sobre la sensibilidad moderna y los límites de lo tolerable: «no es casualidad que los derechos humanos se declararan justamente en el mismo siglo en el que la empatía pasó a ser tema sistemático de la filosofía». Nos podríamos preguntar, pues: ¿nos hemos vuelto demasiado sensibles? ¿Es la cultura de la victimización un inevitable consecuencia de esa sensibilización del yo?
Tocqueville, el orden democrático y la perturbación
Tocqueville ya criticaba sobre las democracias americanas del siglo XIX que la cultura política de estas promoviera una homogeneización de las identidades y, en consecuencia, una eliminación de lo heterogéneo. En La democracia en América podemos leer:
«Lo que reprocho a la igualdad no es que arrastre a los hombres a perseguir los placeres prohibidos, sino que los absorba por completo en la búsqueda de los placeres permitidos»
El francés hacía énfasis sobre todo en la homogeneización que resultaba de mecanismos informales y no coercitivos a través de los cuales se imponía la opinión de la mayoría social sobre la minoría. Bajo la apariencia de un ideal democrático que dice abarcar cada vez más subjetividades políticas dispares entre sí –un demos aparentemente inclusivo–, se cristaliza y constituye un consenso de fondo –hoy en día hablaríamos de «lo políticamente correcto»– sobre el que no hay en realidad lugar a debate.
Esa cristalización del consenso de fondo genera desencanto y anomia política entre los ciudadanos y, a la vez, polariza a la población entre los adeptos de la opinión mayoritaria y los insuficientemente adeptos. Todo ello, repercute de forma negativa en la calidad del debate político.
Es por ello que el puer robustus en el pensamiento de Tocqueville es una figura anárquica que surge en estados «despóticos» en los que reina la falta de libertad y «nadie sabe cómo obrar, porque nada se les dice». Así nos lo muestra Dieter Thöma en Puer robustus. Una filosofía del perturbador, un análisis exhaustivo a lo largo de la historia del pensamiento filosófico-político de la figura del puer robusutus, del perturbador del orden, «el que hace de las suyas, da el cante, se rebela». Para el francés, «bajo las condiciones de la determinación externa se atrofia la capacidad del hombre para autodeterminarse» y, por lo tanto, disminuye la calidad de los debates políticos y de la capacidad de repercusión política down-up.
Dimensión/factores simbólica y material de la víctima
Sin embargo, quizá la conformación de una cultura política anómica y tendente a tomar la posición de la víctima como shortcut discursivo y reflexivo tanto ha tenido que ver con la sensibilización del yo y la homogeneización de la opinión política como con otros nuevos factores que han afectado a nuestra cultura democrática.

Nuestra ágora democrática lleva décadas transformándose debido a una progresiva «espectacularización de la política» en las redes sociales que hace de toda interacción con nuestros gobernantes una performance y que hace que el peso de la construcción informal de la opinión pública sea determinante –un fenómeno que ya Habermas acuñó como la «refeudalización» de la esfera pública–.
Adriana Cavarero en su libro Democracia surgente, habla, recogiendo las palabras del sociólogo Vanni Codeluppi, de una «vitrinización» de nuestras relaciones sociales, que hace de nosotros una masa asilada e inconexa, preocupada por hacerse un selfie con su celebrity favorito –sea este un político o no –o, podríamos añadir, por enmarcar su condición de víctima–. Las redes sociales son el potenciador idóneo de la polarización política y la cultura de la victimización.
Además, esos aumentos epocales de la sensibilización no suelen intensificarse sin detonantes materiales. En España específicamente, desde hace un par de décadas vivimos una insatisfacción y desencanto político caracterizados, como nos decían Montero, Gunther y Torcal a finales de siglo, no por una erosión de la legitimidad de los valores democráticos sino, más bien, «una evaluación que hacen los ciudadanos del rendimiento del régimen o de las autoridades, así como de los resultados políticos que generan», es decir, por la eficacia del sistema y los resultados. La pandemia no ha hecho más que aumentar la frustración de los jóvenes para con un sistema que no puede garantizarles ninguna estabilidad futura.
Cabe cuestionarse, por lo tanto, si podemos hablar de una cultura de la victimización generalizada y, también, de hasta qué punto la insatisfacción política viene dada por los resultados materiales del sistema político de los últimos años o son los estertores de una cultura de la victimización lentamente fraguada.
Si quieres seguir leyendo sobre cómo Daniele Giglioli sintomatiza este nueva cultura de la victimización, haz clic en el siguiente enlace: